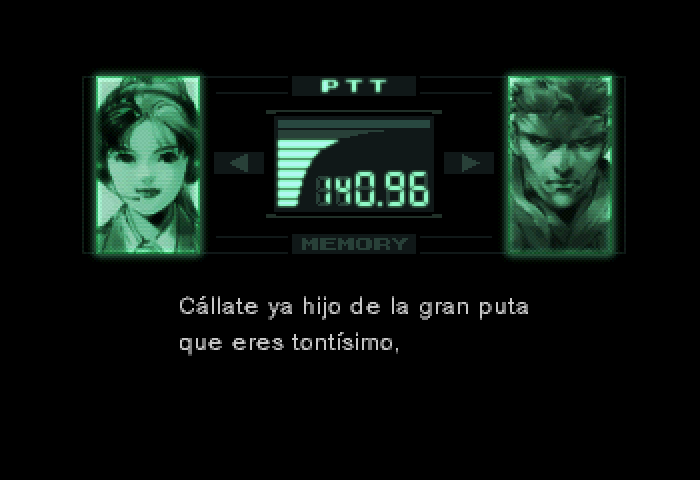Imagine el lector, por un momento, que ha vivido toda su vida del mismo modo que Segismundo, el desgraciado protagonista de La vida es sueño, la excelsa obra de Calderón: por siempre encerrado en una torre.
Con una diferencia: con usted ha vivido desde el principio su padre, al cual ha tenido el gusto de abrazar, por ejemplo. El caso es que el único tacto que conoce es el de su progenitor.
Y sucede lo inesperado: un buen día, como cualquier otro, se asoma usted por la cochambrosa ventana de la torre y observa a una bella muchacha desplazandose con aire jovial y femenino. Una verdadera hermosura a decir verdad: sus prominencias dan cuenta de ello.
Finalmente la muchacha se larga.
Acaecida la triste medianoche y dormido ya padre, le viene a la mente la imagen de aquella muchacha. Usted juega con una idea durante cerca de quince minutos, y finalmente, se lanza a ello: comienza a masturbarse.
Se imagina a la muchacha cabalgando sobre usted y, en fin, realizando cuantas perversiones quepan imaginar a una cabeza inexperta como la suya.
Detengamonos aquí un momento.
Ciertamente usted imagina a la muchada cabalgándolo, masturbandolo, manoseandolo. Puede usted imaginar esto gracias a su memoria sensorial; usted conoce el tacto de unas manos y de un cuerpo, desde luego: el de su padre.
O sea, que usted, para satisfacerse imaginariamente con aquella muchacha debe de recurrir al tacto y al calor de su progenitor almacenados en su memoria.
O sea, que se complace usted sexualmente recordando el tacto y la piel de su padre.
¿Enfermizo, verdad?
Ahors extrapolelo a la realidad: ¿cuántas veces habrá hecho esto sin darse cuenta? ¿Cuando era más joven y no había usted palpado ni un triste pecho de doncella?
Cuando el único tacto que conocía era el de sus compañeros de clase o el de sus familiares.
Piénselo.